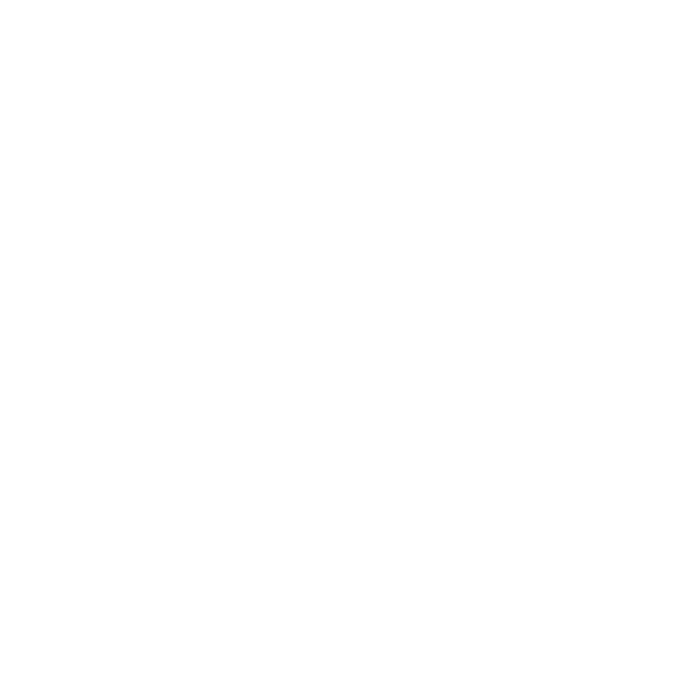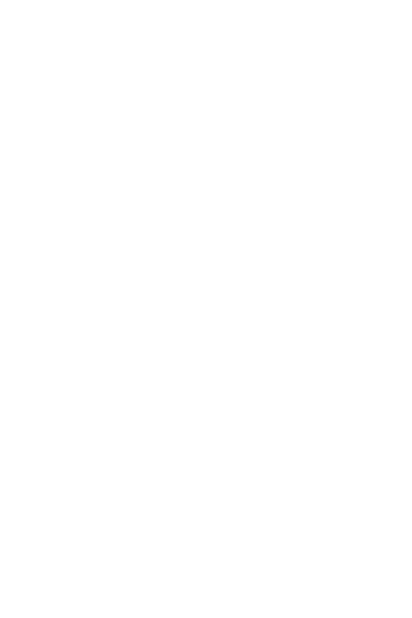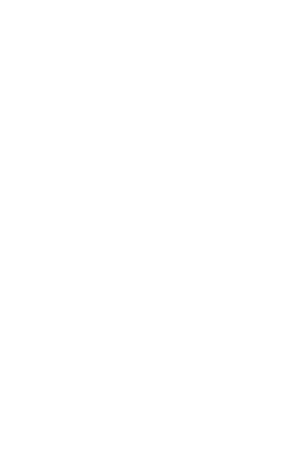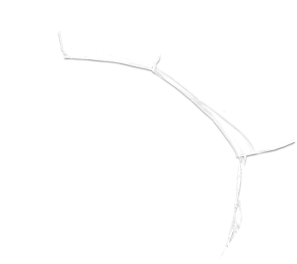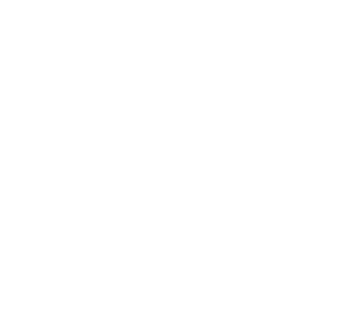Cuando era joven, grabé un video sexual con mi novio. Él me pedía que hiciéramos lo que se conoce como “sexteo”. Como él me era infiel, pensé que si yo accedía no se interesaría por otras mujeres. En aquel entonces no entendía muchas cosas sobre el amor romántico que ahora sí entiendo.
Él grabó el video de modo que solamente aparecía yo. Primero el video se hizo público a través de WhatsApp durante unos meses. Vivo en una ciudad pequeña… Todo el mundo sabe quién eres, cuál es tu familia.
Luego el video se publicó en Facebook. Me gustaba montar a caballo. Lo primero que vi fue una fotografía mía vestida de escaramuza charra [una amazona tradicional] con la frase: “¿Quieres ver cómo monta de verdad?”. El video fue subido a muchas páginas de pornografía o páginas compiladas [páginas de sitios web con fotografías de chicas, generalmente desnudas]. Llegaba a recibir hasta 40 solicitudes de amistad diarias, principalmente de hombres que me pedían favores sexuales a cambio de eliminar el video. Uno me dijo que borraría el video si me lo hacía con un perro.
Busqué en Internet lo que estaba pasando y leí que se llamaba “pornovenganza”. Me sentía cada vez más culpable porque, si era “porno”, es porque yo lo había provocado y, si era “venganza”, era porque yo había hecho algo para merecerlo.
Dejé de ir a la escuela, y evitaba muchas situaciones porque estaba muy avergonzada. Se publican imágenes de tu cuerpo desnudo sin tu permiso y encima la gente te culpa porque te has dejado filmar. En un país tan machista como este, te ven como una mala mujer, una ramera, una provocadora, y puedes llegar a creértelo. Mi cara y mi cuerpo me daban asco, y no solo por el video, sino por las burlas y la cosificación que sufría. Simplemente por ser mujer soportaba comentarios sobre si estaba gorda, sobre si tenía estrías o celulitis, o sobre si mi pelo era bonito o feo.
Todo ese discurso de odio hizo que llegara a odiarme; incluso odiaba mi nombre, porque estaba directamente relacionado con el video. Me vi reducida a un video sexual creado para consumo del placer masculino. No era una persona ni una estudiante; no era nadie.
Un domingo, mi familia y yo estábamos viendo una película en casa. Alguien le envió el video a mi hermano. Mi madre se apresuró a agarrar el teléfono, pero se lo quité y le dije: “Mamá, por favor, no lo mires”. Mi única esperanza de no sentirme como una muerta en vida era que mi familia no viera el video.
Pero mi madre tomó el teléfono y lloró mientras veía el video. Tenía mucho miedo, sentía que mi cuerpo estaba en llamas. Te sientes culpable por lastimar a tu familia. Es como si [los ciberacosadores] te violaran. No les hace falta tocarte o penetrarte para violarte.
Ya había intentado suicidarme tres veces, pero al final no tuve el valor de hacerlo. Cada día pedía al universo que me dejara morir. Mi madre vio que estaba desesperada. Lo primero que preguntó fue: “¿Tú querías que esto lo viera todo el mundo?”. Le respondí: “No, claro que no”. Ella me preguntó: “¿Querías que la gente te viera como ellos te ven, que se rieran de ti?”. Le contesté: “No, nunca ha sido mi intención”. “Entonces no es culpa tuya”, me consoló. “Para mí sería muy vergonzoso ver un video tuyo en el que apareces robando, matando, maltratando a un animal o participando en actividades corruptas. Pero no me avergüenza ver un video donde tienes relaciones sexuales, amas, confías y vives tu sexualidad”. Entonces ella me dijo, delante de toda mi familia: “Cariño, todos tenemos relaciones sexuales: tu hermano, tu padre, tus primos... yo misma tengo relaciones sexuales. La diferencia es que aquí la gente te ve, pero eso no te convierte en una delincuente ni tampoco te hace mala persona. Lucha, hija, porque no has hecho nada malo”.
Ella fue la primera persona en decir que yo no tenía la culpa. Mi abuela también pensaba lo mismo. Le dije a mi madre: “No es solamente por el video, es que tampoco puedo salir de casa porque se burlan de mi cuerpo. Siento mucha vergüenza. Ya no puedo vivir aquí. Soy una prisionera”. Para mí, la pandemia no supuso ningún cambio. Yo ya había vivido encerrada en casa por el machismo, la misoginia y las burlas. El virus que más me asustaba era la revictimización de nuestros cuerpos.
Después de encontrar un grupo de apoyo conocí más casos como el mío y decidí presentar una denuncia en la oficina del fiscal de distrito. Me dijeron que si yo hubiera sido menor el delito habría sido abuso de menores, pero como yo ya era mayor de edad no había nada que pudieran hacer por mí. Me enfurecía pensar que había otras mujeres que habían pasado por lo mismo que yo pero que no tenían el apoyo de sus familias o que tuvieron que abandonar su ciudad.